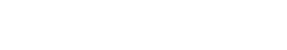A simple vista pareciera que la ecuación es simple, vivir en pareja nos permite compartir gastos, mientras que vivir solo nos obliga a solventar solos cada una de las compras, servicios y obligaciones.
Ahora bien, ¿esto es tan así? Si profundizamos la mirada nos podremos dar cuenta de algunos matices. En primer lugar, las personas que viven solas suelen ser más “gastadoras” por el simple motivo de estar sumergidos en una vida social más intensa (salidas con amigos o cenas en casa); ellos suelen generar más oportunidades de encuentros con amigos y dedican menos tiempo a las tareas domésticas, motivo por el cual suelen ser más propensos a deliverys, servicios de lavandería, etc.
En segundo lugar, ellos son también –según lo muestran las estadísticas– los que más gastan en cuidados personales como el gimnasio o los tratamientos estéticos. Estos, y otros detalles más, hacen que la vida de soltero se encarezca, no sólo por tener que “bancarse solos” sino también porque eligen un estilo de vida de mayores consumos.
En el otro extremo, las personas que viven en pareja suelen tener hábitos más caseros, disfrutan de la compañía del otro, se van apartando de las grandes fiestas en casa, comienzan a cocinar más y a ocuparse de las tareas domésticas. Pensemos que alejarnos de la famosa “noche porteña” nos previene de bastantes gastos. Sin embargo, esto no quiere decir que automáticamente se conviertan en personas más ahorrativas. Si bien los gastos merman por un lado, suelen intensificarse por el otro: el proyecto en común hace que la pareja destine una buena parte de sus ingresos a la propia casa y la decoración de sus ambientes, al proyecto de una mudanza a un ambiente más grande, a la búsqueda de un bebé para ampliar la familia y tantos otros proyectos que requieren de dinero.
Lo central siempre es formular un OBJETIVO: saber hacia dónde voy y dónde quisiera verme parado –económicamente hablando– dentro de unos años, me permitirá redistribuir mis ingresos y optimizar los gastos de manera coherente a mis planes.